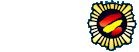Siete balasLo llaman "Devil’s Colt", el Colt del diablo, dijo el hombre.
¿Por qué? - preguntó Mauricio.
Tiene siete balas - respondió su interlocutor, mientras brillaba una chispa en sus ojillos, tras las gafas.
Yo creía - dijo Mauricio - que todos los Colt eran de seis balas.
Precisamente - dijo el hombre - Tal como usted dice, Samuel Colt sólo fabricó revólveres de seis balas. ¿Qué se puede esperar de un americano? No tienen sensibilidad simbólica. El siete, ¿comprende?, es un número mágico.
"Y en realidad no es un Colt, aunque lo parezca a simple vista. No sólo el tambor es más grande, lo que es evidente. Mire estos adornos, aquí y aquí. Ningún Colt los lleva. Y vea el número grabado en la base de la culata.
Seiscientos sesenta y seis.
El número de la Bestia, del Apocalipsis. El diablo, ¿entiende?
¿Es por eso que lo llaman el Colt del diablo?
En parte - repuso el hombre - Más de uno perdió la vida por no saber que el arma que le apuntaba tenía una bala más de lo previsto.
El hombrecillo se irguió, con el orgullo del experto que acababa de dar una lección a un jovenzuelo. A Mauricio le parecía muy mayor, casi un viejo. Al menos tendría cuarenta años. Y parecía haber pasado la mayor parte de ellos encerrado en su tienda, si es que podía llamarse así a aquella covacha, una sórdida casa de empeños del barrio viejo. Por el aspecto del local, aquella tienda podía haber estado allí desde la Edad Media, aunque Mauricio jamás la hubiera visto.
Mauricio dudaba. Comprar un arma era algo muy serio, pasar de la teoría a la acción. Claro está, no bastaba con las protestas más o menos ruidosas contra el tirano. Aquello no eran más que algaradas juveniles. Cada vez más, el país, la patria, precisaban de una acción más decidida, más contundente. Y alguien debía dar el paso.
¿Cuánto? - preguntó.
Doscientos - dijo el hombre, bajando un tanto la voz.
Mauricio dudó. Era demasiado.
No sé... - empezó.
Mire - cortó el hombre - Le voy a explicar cómo funciona esto. Usted me paga doscientos, y yo no le pregunto para qué lo quiere. Y en justa correspondencia, usted no me cuenta mentiras. Es más, ni yo le habré vendido esta... antigüedad, ni usted habrá estado aquí nunca. Y en prueba de buena voluntad, se la doy cargada. ¿Qué me dice? No es una mala oferta. Por doscientos, consigue el arma, las balas y mi cooperación. ¿Le parece bien?
Mauricio, tras dudar un momento, dijo:
- De acuerdo.
Mientras el hombre envolvía el arma en un papel de diario, comentó:
Ya verá que es un buen... recuerdo. No falla nunca. La verdad es que con siete balas tendrá suficiente. Es más, espero que no las necesite todas.
Momentos más tarde, Mauricio estaba en la calle, y en la bolsa de deportes que llevaba en la mano había un peso extra, un peso considerable. Días más tarde, con la misma bolsa de deportes y el mismo peso extra, estaba entre la multitud que se agolpaba para ver pasar a don Julián, de camino al palacio presidencial.
Mauricio se sentía enormemente cansado. Que los miembros del comité revolucionario hubiesen confiado en él era un honor. Y que su misión fuese acabar con la vida del tirano era una enorme responsabilidad. Los policías, de espaldas a la calzada, intentaban mantener el cordón de seguridad. Era un día magnífico, uno de esos días en que los jefes indios, antes de enfrentarse a la caballería yanqui, afirmaban: "Es un buen día para morir".
Un reflujo de excitación y una oleada de vítores forzados anunciaba la aproximación del séquito. Faltaba poco. Mauricio abrió la cremallera de la bolsa de deportes dejando a la vista una masa metálica. Los gritos arreciaron. Mauricio, lenta y premeditadamente, hundió la mano en la bolsa y aferró la cálida culata. Ante él estaba pasando, a marcha lenta, el Cadillac descapotable en el que el abominable déspota, de pie, saludaba a la multitud. Tiró del revólver, no apuntó, disparó al tuntún.
Y la bala fue a dar en el blanco. Don Julián se desplomó, llevándose la mano al pecho, y cayó lentamente en el asiento. Inmediatamente, la caravana aceleró la marcha, el silencio recorrió la multitud con la velocidad de un escalofrío, los policías se miraron unos a otros con desconcierto. El ruido del disparo había resonado como un cañonazo entre las sienes de Mauricio, pero él se sentía incapaz de hacer nada. Volvió a hundir el revólver entre las ropas sudorosas de la bolsa, dio media vuelta y se puso a caminar como si pasease, alejándose impune del lugar.
Todos lo miraron con una suerte de contenido respeto, desde aquel día. Y también con algo de temor. A fin de cuentas, con un solo e infalible disparo, había acabado con quince años de opresión y tiranía. Incluso don Alberto Salinas, el nuevo presidente, le demostraba su afecto y condescendencia, un tanto distante, todo hay que decirlo. Con el paso de los días, Mauricio había llegado a convencerse de que en el momento del magnicidio, se había comportado fría y valientemente. No fue ninguna sorpresa que lo nombrasen jefe de la guardia personal del presidente, ni siquiera para él. Lo esperaba.
Sus obligaciones eran básicamente de coordinación de la escolta, pero desde el primer momento quiso estar presente, según sus propias palabras, "allá donde se cuece la acción". Es posible que su primer éxito le hubiese imbuído una cierta sensación de eficacia, incluso de inexpugnabilidad. Acostumbraba a mezclarse con los agentes de guardia, antiguos miembros del cuerpo de seguridad, y antiguos adversarios, con los que ahora compartía una misma preocupación profesional. A veces, lo rondaba el pensamiento de que un solo tiro lo había llevado hasta su posición actual, pero lo desechaba enseguida. Él, se decía, era algo más que el dedo que había apretado un gatillo, en el momento preciso y con una suerte extraordinaria.
Su trabajo lo obligaba a viajar mucho, siempre a la sombra del presidente. Y eso le causó más de un problema con su novia, una muchacha de buena familia, una de esas familias a las que el extinto déspota había expoliado impunemente, hasta casi arruinarlos. A pesar del respeto y la gratitud que le demostraban los padres, una novia suele necesitar de un novio algo más de lo que él, por sus obligaciones, podía darle. Por ejemplo, necesitaba compañía.
Su destino pareció tomar un rumbo definitivo durante el viaje presidencial a Rosales, un feudo de la anterior dictadura. El tirano les había concedido injustificables privilegios; las inversiones oficiales habían llovido en aquella región, a cambio, decían las malas lenguas, de que las bellas lugareñas demostrasen su agradecimiento al benefactor. En el fondo, los motivos y las respuestas han cambiado muy poco en los últimos tres mil años. Que se compre el amor de una mujer (en el fondo, ¿quién diablos está hablando de amor?) por unas monedas o por unos millones, no cambia el hecho, sólo el precio.
La expedición tenía sus riesgos, y Mauricio era muy consciente de ello. Durante el viaje, no se dejó impresionar por la legendaria belleza de las hembras de Rosales. Con cierta estúpida presunción masculina, pensó que una mujer jamás mataría a un hombre, y se concentró en vigilar a los varones, cetrinos, delgados y escurridizos. Un hombre, pensaba, siempre está preparado para matar, y aún más si tiene una mujer digna de verse. Su torpe intuición le fue muy útil. Un día, durante un aburridísimo discurso del presidente, reparó en un individuo que no paraba de moverse entre la multitud inmóvil. No demostraba ningún respeto al dignatario con aquella conducta, luego era un posible enemigo.
No tuvo tiempo de avisar a los guardaespaldas, porque el hombre se paró súbitamente, empuñando una escopeta de caza. Instintivamente, echó mano al cinto y empuñó su revólver. Dos, pensó. Fue muy curioso, pero la detonación no le pareció tan fuerte como la primera vez. El desgraciado cayó muerto, en un repentino salto hacia atrás. Según las investigaciones posteriores, el hombre había manifestado a sus amigos y conocidos la intención de acabar con la vida de don Alberto, que había arruinado su vida al cortar las subvenciones. Sólo la providencial intervención de Mauricio había salvado la vida al presidente. Alguna rosaleña intentó demostrarle que las gentes de la región no eran en absoluto contrarios al presidente o a sus hombres, pero Mauricio, muy digno, y posiblemente aún demasiado joven, rechazó la oferta.
A partir de aquel momento, empezaron a llamarlo don Mauricio. El presidente en persona asistió a su boda. Pudo establecerse en uno de los barrios residenciales de la capital, casi en las afueras, hacia la parte alta. Lo relevaron de las agobiantes obligaciones del Departamento de Seguridad, y los transfirieron a un puesto mucho más tranquilo, un secretariado en el Ministerio del Ejército.
Pasaron los años. Ya situado, sin preocupación por el futuro, su vida transcurrió plácida durante algún tiempo. Se ganaba la vida sin esforzarse. El nacimiento de su hijo pareció cerrar definitivamente su etapa de hombre de acción. Dentro de lo que es posible, era feliz, y parecía que así iba a ser el resto de su vida, hasta que la muerte lo sorprendiese, a poder ser durmiendo. Pero mientras tanto, el cansancio empezaba a apoderarse del pueblo, y sobre todo del gobierno. Hartos de ser leales y benéficos, empezaron a aparecer algunos casos de corrupción, rumores que se propagaban por el Ministerio, y que pronto eran un clamor que corría por la calle.
La situación dejó de ser segura. Menudeaban los robos, especialmente en los barrios residenciales. Un día, al volver a casa, Mauricio vislumbró una sombra rondando su casa. No lo pensó dos veces, a fin de cuentas ya antes le había salido bien, sacó su revólver y disparó al bulto. La sombra cayó.
Resultó ser un amigo de la familia, Joaquín, nada menos que el padrino de su hijo. Qué podía estar haciendo en los alrededores de la casa, fue un punto que quedó en el misterio. Un desgraciado accidente, Mauricio no tenía ningún motivo concebible para acabar con él. Aquel maldito incidente amargó durante un tiempo su vida. Incluso su esposa parecía distanciarse de él. Pero ese no era, ni mucho menos, el único trago amargo que lo esperaba. Su padre, ya muy mayor, cayó enfermo. Una enfermedad larga, muy costosa, enormemente dolorosa, y con un desenlace absolutamente irreversible.
Mauricio, mientras limpiaba meticulosamente su fiel revólver, para calmarse, se preguntaba si la suerte le había vuelto la espalda. ¿No había hecho en cada caso, lo que tocaba hacer? Matar al tirano, salvar al presidente, defender su casa. ¿Es que no bastaba con un arma para resolver las cosas? ¿Cómo podía ahorrarle a su padre aquel sufrimiento? Aunque el anciano fuese capaz de resistirlo, tal como parecía, ¿cómo iba a resistirlo él? La vida parece a veces una mujer caprichosa, empeñada en exigir a cada uno justamente lo que no puede darle: fuerza a los débiles y compasión a los fuertes. Mauricio no quería pensar; intuía que si lo hacía, habría tenido que poner en cuestión demasiadas cosas. Él sólo sabía seguir un camino, el mismo de siempre: la acción. Había que acabar con aquello. Y había una forma de hacerlo.
Evidentemente, no tenía ninguna intención de aparecer como autor del hecho; demasiadas explicaciones que dar, y ninguna garantía de salir bien librado. Ya había sido sospechoso por la muerte de Joaquín. En una visita de las muchas que hizo a su padre, esperó a quedarse solo con él, en el dormitorio. Era una tarde soleada, y el enfermo miraba complacido la ventana inundada de luz.
Hoy me encuentro mejor - comentó - Tal vez dentro de unos días pueda levantarme.
Mauricio se imaginó interminables días de mínimos avances e inevitables recaídas, y se dijo basta. Sacó su revólver, lo colocó en la débil mano del enfermo y lo apuntó a su sien. Mientras intentaba no ver la mirada asombrada del viejo, gritó:
¡No lo hagas! ¡No! - y apretó el gatillo.
Suicidio, fue el veredicto. Una enfermedad incurable, una perspectiva de sufrimiento, parecía motivos suficientes. Oficialmente, el padre había arrebatado el arma al hijo para pegarse un tiro. Pero durante el entierro, en una mañana lluviosa de aquella inestable primavera, pudo sorprender más de una mirada breve y recelosa hacia él. ¿Hasta qué punto sospechaban? No importaba. Nadie tenía pruebas para acusarlo.
Una vez más, había eliminado un problema echando mano del revólver. Movido por la piedad, se decía, para que no sufriese. A veces se preguntaba cuál sería el destino de las tres balas que le quedaban. Recordó las palabras del tendero, hacía ya años: "Espero que no las necesite todas". Empezaba a darse cuenta de hasta qué punto su vida había llegado a depender de aquel artefacto.
No tardó en aparecer otra preocupación. La actitud de su esposa, distante de hacía mucho, se había vuelto de franca hostilidad. De repente, las cosas parecieron cambiar. Ella estaba más tranquila, incluso alegre a veces. El carácter receloso de Mauricio lo hizo desconfiar: aquel cambio no se debía a él, entonces, ¿a quién? Recurrió a los servicios de un detective privado, que pronto le confirmó sus sospechas: su esposa le era infiel. Durante algún tiempo, dudó si darle importancia al hecho. Tal vez no convenía tomárselo demasiado en serio. A fin de cuentas, él tampoco había sido un dechado de fidelidad. La vida había dado muchas vueltas desde aquellos días en que se permitía rechazar a las rosaleñas. Pero pronto se dio cuenta de que había algo más: las murmuraciones. No podía permitir que anduviesen por ahí diciendo: "Don Mauricio, ¿sabes?, es un cornudo".
Una noche la esperó levantado. Ella legó, despeinada, con los zapatos en la mano y síntomas de haber bebido. En cuanto la oyó entrar, encendió la luz y le dijo:
¿De dónde vienes? ¿De chingar por ahí?
Ella se irguió y contestó desafiante:
¿Y a ti qué te importa?
Él no dijo nada. Ella, envalentonada, siguió:
Yo hago lo que me da la gana, ¿te enteras? ¿Qué vas a hacer? ¿Sacar el revólver y pegarme un tiro a mí también? Como has hecho con tu padre. Como hiciste con el pobre Joaquín...
Torció el gesto y empezó a llorar. Mauricio, perplejo, dijo:
Lo de Joaquín fue un accidente.
Ella, en un súbito cambio de humor, lo miró con rabia.
Claro. Un accidente - repitió - Ni siquiera sospechabas que éramos amantes. ¿Sabes? Entonces nos sentíamos culpables, por lo que te estábamos haciendo. Pobres idiotas. Pero tú no lo mataste por eso. Lo mataste sólo porque se te puso delante, porque tuvo la mala suerte de estar frente al cañón de tu arma.
"Jamás has visto nada, no te has dado cuenta de nada. Vas por la vida sin ver nada más que blancos, cosas a las que apuntar y disparar. Cosas. Para ti, ni siquiera son personas. Pobre idiota, tú también. Pobre Mauricio, que tiene toda su fuerza viril en el revólver.
Y con una risotada histérica, añadió:
¡Pobre don Mauricio, que se está quedando sin balas!
Sonó un disparo. Mientras la veía caer, Mauricio pensó, y ese pensamiento lo persiguió durante días, que los disparos del revólver cada vez sonaban menos. Comparado con el retumbante trueno de cuando había matado a don Julián, lo de aquella noche había sido un simple chasquido. Se sentía incapaz de pensar en otra cosa, y todos los detalles del juicio que siguió los vivió casi como en un sueño.
Esa vez, no salió tan bien librado. El país había cambiado, ya no estaba bien visto que un marido matase a su mujer en un arranque de celos. Sus influencias, y los servicios prestados a la patria ejercieron su peso, y bastó con una breve temporada en la cárcel. Sin embargo, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, perdió su puesto en el Ministerio, y al recuperar la libertad se encontró solo, sin dinero y sin trabajo. Sus antiguos amigos, sus compañeros, no querían saber nada de él. Evidentemente, había arruinado su vida. De forma incomprensible, no le confiscaron y pudo conservar consigo el viejo revólver con sólo dos balas en el tambor.
Tras mucho buscar y moverse, pudo encontrar trabajo como guardia privado de seguridad, con un sueldo mísero y un horario infame. Trabajaba de noche y mal dormía durante el día. Siempre estaba solo, pero eso, en el fondo, resultaba un alivio. Durante las largas horas antes de la madrugada, lo único que necesitaba para sentirse bien era notar el contacto de la pistola que llevaba al cinto, parte del uniforme. Confortado por aquel peso, paseaba en medio del silencio. A veces, aunque iba en contra de las normas, salía fuera del edificio, a la calle desierta.
Al otro lado de la calle se extendía la masa oscura de un parque. Una noche, le pareció que de allí llegaban unos confusos ruidos, algún grito ahogado. Atravesó la calle y llegó hasta la verja que cerraba el parque. Y entre los árboles, pudo ver a un grupo de hombres que golpeaban y pateaban un bulto tendido en el suelo. Recordó las historias acerca de bandas de jóvenes radicales que apaleaban a los mendigos. Un asunto desagradable, en el que era mejor no meterse. Algo que, además, nada tenía que ver con él. Volvía hacia su puesto, pero algo le hizo quedarse fuera, en la calle.
Al cabo de un rato, vió pasar a la cuadrilla, que volvía de su incursión. Bromeaban y reían como si viniesen de pasar un rato divertido. Cuando el grupo pasó bajo una farola, el corazón le dio un vuelco. Se plantó en medio de la calle y gritó:
¡Mauricio!
El grupo se paró en seco; se volvieron hacia él. Uno de los jóvenes se adelantó unos pasos y preguntó:
¿Papá?
En efecto, era él. Mientras lo veía acercarse, Mauricio recordó que su hijo siempre había sido un muchacho difícil. Resultaba chocante que después de años de no verlo, se lo encontrase así, convertido en un delincuente.
¿Qué haces aquí? - le preguntó, apenas lo tuvo lo bastante cerca.
El joven tuvo una media sonrisa.
Supongo que nos has visto, ¿no? - dijo - Ya lo ves, dando una lección a esos desgraciados.
Con un vago gesto de la mano señaló hacia el parque.
- ¿Qué pasa? - continuó - ¿Te parece mal? Pero si estoy haciendo lo que tú me enseñaste. Defiendo la ley y el orden. Esos no son más que unos cobardes, que en cualquier momento iban a ponerse a robar. ¿Qué me vas a decir, que están así porque alguien les ha robado a ellos? ¿De verdad te lo puedes creer?
Mauricio pensó que su hijo, aunque llevase su mismo nombre, había heredado el carácter de su madre: desafiante como ella.
- Y aunque así fuese, ¿por qué se dejaron robar? - seguía el joven - ¿Qué respeto se merece alguien que no sabe defender lo suyo, que no sabe pelear? Eso es lo que has hecho tú siempre, ¿no? Luchar y defenderte, sacando el revólver si hacía falta- Ahora también llevas una pistola al cinto, y haces bien.
"Claro, nosotros no tenemos armas de fuego. No sabes lo difícil que se ha vuelto conseguir una. Pero no importa. Con los puños nos basta para explicarles a esos lo que les va a pasar si se desmandan. Y por cierto, si nos vuelves a ver, no te acerques. Se te podrían complicar las cosas, ¿entiendes? No nos gusta tener público, y podría no estar yo presente para pararlos. No es que seamos unos angelitos precisamente.
Sin más, el joven dio media vuelta y fue a reunirse con el grupo. Mauricio se quedó meditando en medio de la calle, inmóvil, abatido y cansado. Le caía encima otro golpe, uno más. Por lo visto, había conseguido arruinar más de una vida. Y tenía un nuevo problema que resolver. Cuando horas más tarde pudo volver a casa, lo primero que hizo fue sacar de su escondrijo el viejo revólver, lo echó sobre la cama y se quedó mirándolo.
Por desgracia, algo le decía que esta vez no le iba a servir. No podía borrar lo que ya había hecho, ya no podía cambiar a su hijo. Y pegarle un tiro con la penúltima bala no iba a resolver nada. Ya todo era inevitable. Cada bala que había disparado aquella arma había sido como un clavo en la tapa de un ataúd: el suyo. Incluso las primeras, las que lo habían encumbrado, porque había abierto el camino a las demás. En lo que le pareció un momento de lucidez, se dijo que la culpa de todo la tenía el arma. Aquella idea lo sorprendió primero, luego lo reanimó. Tal vez, después de todo, podía haber una venganza, ya que no una solución. Empezó a buscar, y acabó encontrando una vieja y ajada bolsa de deportes. Casi estuvo tentado de sonreir. Aquel revólver ya había viajado una vez en una bolsa de deporte, hacía muchos, demasiados años.
Estuvo vagando un buen tiempo por el barrio viejo, y finalmente pudo reconocer la lóbrega casa de empeños en que compró el revólver. Era increíble, el local parecía no haber cambiado. Y el dueño, al que reconoció nada más entrar, tampoco. ¿Cuántos años podía tener? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿treinta años? Al oir la puerta, el hombrecillo se volvió. Escrutó a Mauricio durante unos momentos, y dijo:
Ah, es usted.
¿Me reconoce? - preguntó Mauricio, pasmado.
Pues claro. Lleva el mismo corte de pelo de cuando vino la otra vez. ¿En qué puedo servirle?
Aquella situación le pareció enormemente grotesca, y Mauricio decidió cambiarla. Sacó el revólver de la bolsa y encañonó al hombre. El tendero, sin necesidad de que se lo indicasen, levantó las manos y dijo tranquilamente:
¡Hombre! Eso lo conozco. "Devil’s Colt". Pero no es un Colt, claro. ¿Qué pasa? ¿No le ha funcionado?
Demasiado - dijo Mauricio, apretando los dientes.
Comprendo - dijo el hombre - Y la culpa es del arma, ¿no es eso? O mía, ya puestos. ¿Sabe una cosa? - el hombre hizo ademán de bajar los brazos, pero a un gesto de Mauricio volvió a levantarlos - Me hacen reir, todos esos que hablan de prohibir las armas. ¿Qué es un arma? Los palestinos empezaron su revuelta con piedras. ¿Le parece que se van a prohibir las piedras? Las armas, ellas solitas, no matan. Los que matan son las personas. ¿O me va a decir que ese revólver se disparó solo? ¿O que lo disparé yo?
Hubo una pausa, y el tendero continuó:
Mire, lo que puedo hacer, si no está conforme, es devolverle el dinero - bajó una mano hasta el bolsillo del chaleco y sacó unos billetes - Aquí tiene, los doscientos que me pagó. Tal como veo las cosas, no voy a tener ocasión de gastarlos.
Echó los billetes sobre el mostrador. Mauricio tuvo la sospecha de que eran los mismos billetes con los que él había pagado, como si el tiempo se hubiese detenido.
¿A qué espera? - dijo el tendero - Ya sabe, satisfacción garantizada, o le devolvemos...
Su voz se interrumpió de pronto, y cayó. No se había oído ningún ruido, pero el revólver se había disparado. Mauricio no sabía qué hacer. Aquella era una venganza inútil. Su situación empeoraba cada vez más. Estaba allí, solo, sin esperanza, sin futuro y con un cadáver, que tarde o temprano, encontrarían, y les llevaría hasta él. No había solución.
De pronto, pensó que sí la había. Había una salida, y solo una. Aún le quedaba una bala....